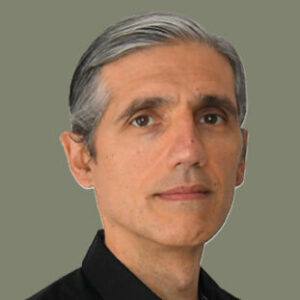-
INTRODUCCIÓN
En este posteo, analizo los contratos de cambio y asociativos, conforme a este hilo temático:
— Definición de las categorías.
— Distintos sentidos en que puede utilizarse la expresión “contratos asociativos”.
— El contrato de sociedad y su relación con los contratos asociativos.
— Modalidades que pueden asumir los contratos asociativos: onerosos y gratuitos.
— Contratos asociativos y contratos plurilaterales: relación y comparación.
— Contratos asociativos y creación de una persona jurídica.
— Contratos asociativos y principio de tipicidad.
— Extinción de los contratos asociativos.
— Contratos asociativos y contratos abiertos.
— Diferencias entre los contratos de cambio y asociativos.
-
CRITERIO DE CLASIFICACIÓN
Para explicar el criterio en que se basa esta clasificación, hay que distinguir dos supuestos, en función de a qué contratos se la aplica (onerosos o gratuitos). En cualquiera de los dos casos, tiene que ver con el destino que se asigna a las prestaciones de las partes, y el modo en que se satisfacen sus intereses (en los contratos onerosos) o los de los beneficiarios (en los gratuitos). En concreto:
— En los contratos onerosos, la clasificación se basa en el destino que se asigna a las prestaciones (si se intercambian [conmutativos] o se afectan a una actividad común [asociativos]) y al modo en que se satisfacen sus intereses (si accediendo a la contraprestación [conmutativos] o participando de los resultados de la actividad común [asociativos]).
— En los contratos gratuitos, la clasificación se basa en el destino que se asigna a las prestaciones (si van del benefactor al beneficiario [conmutativos] o se afectan a una actividad común [asociativos]) y al modo en que se satisfacen los intereses del beneficiario (si accediendo a la prestación del benefactor [conmutativos] o participando de los resultados de la actividad común [asociativos]).
-
DEFINICIÓN DE LAS CATEGORÍAS
Los contratos pueden ser de cambio o asociativos:
1) Contratos de cambio
Consisten en un intercambio de ventajas o prestaciones entre los contratantes. Las partes tienen intereses contrapuestos: cada una se beneficia accediendo a la prestación de la otra, de modo tal que lo que para una es un sacrificio, para la otra es una ventaja, y viceversa. Encuadran en esta categoría, por ejemplo, la compraventa, la permuta, el contrato de servicios, el contrato de obra y la locación.
2) Contratos asociativos
Son aquellos en los que las partes unen sus esfuerzos y prestaciones para el desarrollo de una actividad conjunta y organizada, en vistas de un fin común. Los contratantes no tienen intereses contrapuestos: se gestiona una actividad enderezada al logro de una finalidad común, y a esta finalidad se subordinan las prestaciones, que no tienen carácter recíproco, en el sentido de que las partes no adquieren derechos ni contraen obligaciones entre sí, una respecto de otra, sino que son medios para la consecución del fin común. Si el contrato es oneroso, el beneficio de cada una no consiste en aprovechar las prestaciones de las otras, sino en participar en los resultados de la actividad común; si es gratuito o altruista, se beneficia a terceros, pero siempre a partir del resultado de esa actividad común, no del acceso a las prestaciones de las partes. Dentro de esta categoría cabe incluir, entre otros contratos, al de sociedad, a los asociativos del capítulo 16 del título IV del libro tercero del Cód. Civ. y Com. (uniones transitorias, agrupaciones de colaboración, etc.), y a cualquier otro que responda a la definición referida (v. gr., el contrato constitutivo de una asociación civil).
-
LOS CONTRATOS ASOCIATIVOS
4.1. Sentidos de la expresión “contratos asociativos”
Al definir los contratos de esta categoría, me referí, en realidad, a los que podríamos llamar “contratos asociativos en sentido amplio”. Esta aclaración viene a cuento porque el Cód. Civ. y Com. regula una categoría de contratos a los que también denomina “contratos asociativos”. Lo hace en el capítulo 16 del título destinado a los contratos en particular. Se extiende desde el art. 1442 al 1478 y está dividido en cinco secciones —la primera contiene las disposiciones comunes y las otras cuatro regulan tipos particulares—.
Esta normativa presenta varios desafíos para el intérprete; el primero de ellos, en lo que aquí respecta, es semántico: el legislador ha utilizado la expresión “contratos asociativos” para identificar un conjunto de contratos entre los que no están incluidos el de sociedad —o, al menos, esto es lo que resulta de una primera lectura— ni varios otros de los tradicionalmente considerados asociativos (v. gr., el contrato de asociación civil). Aclaro, entonces, la terminología que he adoptado (en el mismo sentido: Cabanellas de las Cuevas):
— Por un lado, haré referencia a los “contratos asociativos en sentido amplio” —o “contratos asociativos”, a secas— para referirme a la familia en su conjunto, al género, conforme se lo ha concebido tradicionalmente. Utilizada la expresión en este sentido, también son asociativos varios contratos que no integran el Capítulo 16 (como ocurre con el de sociedad y el de asociación civil, entre otros).
— Por el otro, utilizaré la expresión “contratos asociativos del capítulo 16” u otra equivalente para referirme a los previstos en ese capítulo. Integran la categoría de los contratos asociativos en sentido amplio, pero no la agotan. Se incluyen las cuatro especies tipificadas en ese capítulo —negocios en participación, agrupaciones de colaboración, uniones transitorias y consorcios de cooperación—, como así también cualquier otro contrato que responda a la caracterización general contenida en el artículo 1442 del Cód. Civ.
4.2. Régimen jurídico
Más allá de las notas comunes que los contratos asociativos tienen entre sí, nos encontramos ante una categoría muy heterogénea. Si bien hay algunas reglas comunes, no son tantas. Es más: esta impronta no solo se presenta respecto de la gran familia de los contratos asociativos, sino también en los contratos asociativos del capítulo 16, como lo evidencia la reducida cantidad de normas que el legislador incluyó en su primera sección, que contiene las disposiciones generales.
4.3. El contrato de sociedad
¿Qué hay del contrato de sociedad? ¿Es un contrato asociativo? Partamos de una distinción: el planteo solo tiene sentido cuando en el acto que da origen a la sociedad intervienen dos o más partes (desde la sanción del Cód. Civ. y Com., puede ser unipersonal). En su defecto, habrá un acto jurídico unilateral, no un contrato. Por lo tanto, en adelante solo me referiré al acto por el cual se constituye una sociedad que cuenta con dos o más partes —es decir, al contrato de sociedad—.
Desde siempre, se lo ha concebido como el paradigma del contrato asociativo, al ser uno de los que presenta con mayor nitidez e intensidad los rasgos propios de esta categoría. Tan así es que, ante la ausencia de un régimen general de los contratos asociativos, tradicionalmente se ha entendido que el régimen societario era aplicable por analogía a los demás contratos de este tipo en caso de presentarse una laguna.
Sin embargo, el panorama normativo ha cambiado: el art. 1442 del Cód. Civ. y Com. —el primero del capítulo 16— establece que “[l]as disposiciones de este Capítulo se aplican a todo contrato de colaboración, de organización o participativo, con comunidad de fin, que no sea sociedad […]”, y a continuación se agrega que “[a] estos contratos no se les aplican las normas sobre la sociedad”. Podría pensarse, entonces, que el contrato de sociedad no es asociativo.
Sin embargo, no es así, por varias razones. Hay una realidad que se impone más allá de la voluntad del legislador. Él está en condiciones de decidir qué reglas se aplican a determinado supuesto, pero no de redefinir los hechos. Un perro no dejará de ser perro porque el legislador así lo diga. En todo caso, podremos discutir qué nombre le ponemos a esa cosa, pero esta es otra historia. Aquí sucede lo mismo. Hay contratos que presentan ciertas notas comunes características, a los que tradicionalmente se ha denominado “asociativos”. Estas notas no se expresan solo en el contrato de sociedad, pero en él lo hacen acaso con más claridad e intensidad que en cualquier otro. La realidad se impone: el contrato de sociedad pertenece a esta categoría, más allá del nombre que se le quiera poner (Cabanellas de las Cuevas). En mi caso, he procurado adaptarme a la nueva legislación distinguiendo entre un sentido amplio de la expresión “contratos asociativos” (para hacer referencia a la familia en general) y otro más acotado (para aludir solo a los contratos tipificados en el capítulo 16 del título de los contratos en particular del Cód. Civ. y Com.).
Pero ¿qué hay de la enfática declaración del legislador contenida en el artículo 1442? Distingamos dos cuestiones:
1) El codificador afirma que las disposiciones del capítulo 16 se aplican “a todo contrato de colaboración, de organización o participativo, con comunidad de fin, que no sea sociedad […]”. No creo que la norma implique negarle a este último carácter asociativo. Lo que dice es que las disposiciones del capítulo no se aplican al contrato de sociedad, no que este no sea un contrato asociativo. Es más: en cierto modo, la aclaración tiene sentido precisamente porque el contrato de sociedad pertenece a la categoría de los asociativos. (No tendría razón de ser, por ejemplo, que la norma dijese que las reglas de estos contratos no se aplican al contrato de compraventa: es obvio que no le son aplicables, dado que es un contrato de cambio).
2) A continuación, el codificador agrega que a los contratos asociativos “[…] no se les aplican las normas sobre la sociedad”. Pero esto no implica negar la naturaleza asociativa de este último. Por ejemplo, a los contratos de cambio en general no se les aplican las normas del contrato de obra, pero esto no implica que este contrato no sea de cambio. Son dos cuestiones distintas.
Por las razones expuestas, no creo que el legislador haya pretendido negarle carácter asociativo (en sentido amplio) al contrato de sociedad. Incluso si esta hubiese sido su intención, chocaría con la realidad y estaría destinada al fracaso. Me refiero, en concreto, a la realidad normativa instaurada por el propio legislador, que, al regular el contrato de sociedad, lo ha hecho de modo tal que responde a la perfección al modelo del contrato asociativo.
En suma, el contrato de sociedad es un contrato asociativo en sentido amplio. Pero no es subsumible en la categoría más estrecha prevista en el capítulo 16.
4.4. Pueden ser onerosos o gratuitos
Los contratos asociativos pueden ser onerosos o gratuitos:
1) Son gratuitos si su finalidad es beneficiar a terceros o a uno solo de los contratantes (o, al menos, no a todos). Es el caso, por ejemplo, de un contrato constitutivo de una asociación civil con fines de beneficencia (v. gr., brindar apoyo material, psicológico y espiritual a un sector desprotegido de la población).
2) Son onerosos si su finalidad es beneficiar a todos los contratantes. Por ejemplo, el contrato por el cual se constituye una sociedad cuyo objeto es la producción y comercialización de bienes con la finalidad de lucrar con la actividad y repartir la ganancia entre los socios. Este es el caso típico: la finalidad común es el reparto de las ganancias obtenidas con la actividad común. Pero no agota la categoría, que también comprende cualquier contrato celebrado con la finalidad de beneficiar a las partes por otros medios. Por ejemplo, el contrato de agrupación de colaboración por el cual las partes adquieren una maquinaria costosa para compartir su uso, pero sin integrar sus respectivos procesos productivos y comerciales. En este ejemplo, el contrato se inserta en un contexto más amplio en el cual puede que cada uno de los asociados tenga como fin último lucrar (v. gr., mediante la comercialización que cada uno realice de los bienes fabricados con la maquinaria adquirida y explotada en el marco del contrato de agrupación de colaboración), pero lo que aquí importa destacar es el que el beneficio que el contrato asociativo implica para cada contratante no consiste en una participación en el lucro obtenido mediante una actividad realizada en común con sus asociados. De hecho, el art. 1454 del Cód. Civ. y Com. prohíbe que la agrupación de colaboración persiga fines de lucro.
4.5. Sobre la supuesta plurilateralidad de los contratos asociativos
Un sector de la doctrina considera que hace a la esencia de los contratos asociativos que tengan o puedan tener más dos partes (Farina, Fontanarrosa). En otros términos, que una nota definitoria de esta categoría es la plurilateralidad (tal como quienes participan de esta tesis suelen concebirla [es decir, como plurilateralidad actual o potencial]).
¿Es así, realmente? Para responder este interrogante, hay que definir qué es un contrato plurilateral. Lo haré más adelante. Aquí, me limito a anticipar que es tal el que cuenta con más de dos partes. Más precisamente: el que de hecho cuenta con más de dos partes. No basta, en cambio, con que esté en condiciones de llegar a tenerlas: para encuadrar en esta categoría, se requiere la plurilateralidad actual; no basta la potencial.
Por lo tanto, la plurilateralidad no hace a la esencia de los contratos asociativos. En otros términos: es perfectamente posible que un contrato sea asociativo y no plurilateral. Por ejemplo, un contrato de sociedad entre dos socios: habría una actividad conjunta organizada y comunidad de fin —que es lo que caracteriza a los contratos asociativos—, pero no plurilateralidad.
4.6. ¿Se crea una persona jurídica?
No todo contrato asociativo da origen a una persona jurídica. Esto sí ocurre en muchos casos paradigmáticos (v. gr., el contrato de sociedad y el constitutivo de una asociación civil), pero también hay otros en los que no (v. gr., los contratos asociativos del capítulo 16 del Cód. Civ. y Com., respecto de los cuales el art. 1442 dispone que “no son, ni por medio de ellos se constituyen, personas jurídicas, sociedades ni sujetos de derecho”).
Cuando mediante el contrato se crea un sujeto de derecho, es este, en principio, el que se relaciona jurídicamente con los terceros y asume la titularidad de los bienes y las relaciones jurídicas que correspondan. De no ser el caso, esta posición la asumen las partes del contrato asociativo, o alguna o algunas de ellas, lo que dependerá de las circunstancias concretas de la actuación y del tipo de contrato adoptado (por ejemplo, en los negocios en participación, quien se relaciona con los terceros es el contratante gestor, según lo precisa el art. 1449 del Cód. Civ. y Com.).
4.7. La tipicidad
Si bien, de hecho, la mayoría de los contratos asociativos que se celebran encuadran en alguno de los tipos legales previstos (v. gr., sociedad, cooperativa, asociación civil, unión transitoria, agrupación de colaboración, etc.), no rige en la materia el principio de tipicidad, de modo que es perfectamente válido y posible celebrar un contrato asociativo atípico. Al respecto, el art. 1446 del Cód. Civ. y Com. dispone lo siguiente:
Libertad de contenidos. Además de poder optar por los tipos que se regulan en las Secciones siguientes de este Capítulo, las partes tienen libertad para configurar estos contratos con otros contenidos.
4.8. Inaplicabilidad o adaptación de los remedios sinalagmáticos
4.8.1 Introducción
Dado que la causa de los contratos de cambio es el intercambio recíproco de prestaciones, si esta reciprocidad no se realiza, se resiente la eficacia del contrato, que deviene o puede devenir total o parcialmente ineficaz por esta causa. La regla no requiere mayores explicaciones: si un contratante se comprometió a realizar una prestación a favor del otro porque este, a su vez, realizaría una contraprestación a su favor, es natural que, si no va a recibirla, quede o pueda quedar liberado de prestar la suya. Y, de haberla ejecutado, tiene derecho a su restitución. Nuestro ordenamiento prevé una batería de medidas que comparten este fundamento, que podríamos denominar en su conjunto como “remedios sinalagmáticos”. Por ejemplo, si una de las partes del contrato de cambio no lo cumple, la otra puede resolverlo (es decir, extinguirlo y privarlo retroactivamente de eficacia).
La situación cambia por completo en los contratos asociativos: si el fundamento de los remedios sinalagmáticos es la interdependencia de las prestaciones, entonces no serían aplicables a estos contratos, que se caracterizan, precisamente, por el hecho de que sus prestaciones no son interdependientes, sino que se enderezan a la consecución de un fin común. ¿Es así, realmente? Solo en alguna medida. El tema es más complejo. En los parágrafos que siguen analizaré cómo funcionan algunos remedios sinalagmáticos respecto los contratos asociativos, haciendo un contrapunto con los de cambio. Tras este relevamiento —que no será exhaustivo—, cerraré con algunas conclusiones de alcance más general.
4.8.2 La nulidad
La nulidad opera de manera distinta en los contratos asociativos que en los de cambio. En estos últimos, la nulidad vincular suele implicar la nulidad del contrato, mientras que en los primeros, en principio, no. La regla general es que, aunque haya un vicio originario que afecte el vínculo de alguno de los contratantes, el contrato asociativo subsiste y la nulidad solo alcanza al vínculo afectado. Así resulta de los arts. 1443 del Cód. Civ. y Com. —con relación a los contratos asociativos del capítulo que integra— y 16 de la ley 19550 —respecto del contrato de sociedad—. Si bien puede haber excepciones —de hecho, se las consigna en las normas citadas—, esta es la regla general.
4.8.3 La resolución por incumplimiento
Se produce una situación análoga a la de la nulidad. En los contratos de cambio, la resolución por incumplimiento puede provocar su ineficacia total o parcial: es total ante un incumplimiento de este tipo, pero, en caso de que el incumplidor haya ejecutado parcialmente su prestación, el otro contratante solo puede resolver el contrato en su integridad si no tiene ningún interés en la prestación parcial (art. 1083 del Cód. Civ. y Com.). En los contratos asociativos, en cambio, la resolución, en principio, es parcial, y no implica la extinción total del contrato, salvo si, por la razón que sea, el apartamiento del incumplidor impide la consecución del objeto del contrato.
4.8.4 La imposibilidad de cumplimiento
La situación es análoga a la que se plantea en los parágrafos anteriores. Los contratos de cambio se extinguen si se verifica la imposibilidad sobreviniente y no imputable de cumplimiento de alguna de sus obligaciones principales. Bien entendido: en principio, se extinguen en su totalidad —esto es, no solo la obligación cuyo cumplimiento se ha tornado imposible, sino el contrato en su conjunto, lo que implica, transitivamente, la extinción de todas las obligaciones a las que ha dado origen, incluidas aquellas que todavía se pueden cumplir—. (Esto es una simplificación: en realidad, hay que distinguir en función de la trascendencia que la obligación incumplida y su incumplimiento tienen en el marco general del contrato). No es lo que ocurre con los contratos asociativos, al menos como regla general: el contrato subsiste si, a pesar de la imposibilidad de cumplimiento de las obligaciones de una de las partes, todavía es posible realizar la actividad común que constituye su objeto (es decir, si es posible alcanzar la finalidad común); en su defecto, lógicamente, la eficacia extintiva derivada de la imposibilidad se expande y opera en plenitud, extinguiendo el contrato en su totalidad (Ibáñez).
4.8.5 Conclusión
A esta altura, podría considerarse que los remedios sinalagmáticos operan tanto en los contratos de cambio como en los asociativos. Al fin y al cabo, al relevar el funcionamiento de tres de los remedios más representativos de esta categoría, hemos constatado que
1) en los contratos de cambio, estos remedios no siempre provocan su extinción e ineficacia total, y
2) en los contratos asociativos, pueden llegar a provocar su extinción e ineficacia total.
Es cierto que en los primeros la regla es la ineficacia total, y en los segundos la parcial, pero, en definitiva, tanto en uno como en otro caso se admiten excepciones. No habría, entonces, diferencias cualitativas en el funcionamiento de estos remedios respecto de una y otra categoría de contratos, sino solo de grado:
1) en los contratos de cambio, en la mayoría de los casos, la aplicación de un remedio sinalagmático provoca su ineficacia total;
2) en los contratos asociativos, en la mayoría de los casos, su ineficacia parcial.
¿Es correcto este enfoque? Acaso sí en el plano descriptivo que sirve de punto de partida para el análisis. Con todo, convengamos en que nadie niega esos datos básicos, ni siquiera quienes sostienen —sostenemos— que los remedios sinalagmáticos operan de manera distinta en los contratos de cambio que en los asociativos. Pero el enfoque falla en sus conclusiones, no tanto porque sean falsas, sino porque no nos permiten comprender cómo funcionan estos remedios en uno y otro caso. Dejemos de lado el escrúpulo semántico —parece un contrasentido sostener que los remedios sinalagmáticos se aplican a los contratos no sinalagmáticos—, que, al fin y al cabo, se podría arreglar con un retoque terminológico. Mi objeción es de fondo, conceptual: no cabe equiparar lo que no es equiparable. Hay una diferencia cualitativa, y no solo de grado, entre el modo en que estos remedios se aplican a los contratos de cambio y a los asociativos, que se explica, precisamente, por el carácter sinalagmático que tienen los primeros y del que carecen los segundos (Roppo):
1) En los contratos de cambio, en los que cada una de las partes ha contratado para acceder a la prestación que asume la otra, el hecho de que esta última no vaya a cumplirse priva de causa al acuerdo, lo que explica que se produzca la ineficacia total del contrato. Esto es lo que sucede en principio, lo que no obsta a que la ineficacia sea solo parcial en ciertos casos de excepción en los que el contrato, a pesar de la patología que lo afecta, no ha perdido su causa.
2) En los contratos asociativos, en los que cada una de las partes no ha contratado para acceder a una contraprestación, sino para la consecución de un fin común, el hecho de que alguna de las prestaciones de otro de los contratantes no vaya a cumplirse no priva de causa al acuerdo, lo que explica que solo se produzca la ineficacia parcial del contrato. Esto es lo que ocurre en principio, lo que no obsta a que la ineficacia sea total en ciertos casos de excepción en los que la patología impida la consecución del fin común del contrato. Es decir que la consecuencia directa de la afectación de un vínculo contractual es solo la ineficacia parcial del contrato, lo que no obsta a que, en caso de verificarse este impacto global, la ineficacia también afecte, en consecuencia, a todo el contrato.
4.9. La extinción de los contratos asociativos
Aun cuando mediante el contrato asociativo no se haya creado una persona jurídica, su extinción demanda la asignación de sus activos y pasivos a quienes correspondan. Son contratos de organización, y parte de esa organización debe referirse a cómo se ha de liquidar la estructura creada, una vez que se haya extinguido el contrato.
-
SOBRE EL SUPUESTO CARÁCTER ABIERTO DE LOS CONTRATOS ASOCIATIVOS Y CERRADO DE LOS DE CAMBIO
Suele afirmarse que el contrato de cambio es cerrado (en el sentido de que no es posible sumar nuevas partes a las originarias) y que el asociativo es abierto (en el sentido de que esto sí es posible). Y de aquí se infiere que los contratos asociativos son siempre actual o potencialmente plurilaterales.
Sin duda, es lo que sucede en la mayoría de los casos. Sin embargo, así formulado, el planteo es inaceptable, al menos según las definiciones que he adoptado:
— La apertura, así entendida, no hace a la esencia del contrato asociativo, que no deja de ser tal por más que sea cerrado. Es lo que ocurre, por ejemplo, con un contrato de sociedad celebrado entre dos o más socios, y que prohíbe nuevas incorporaciones.
— El carácter cerrado no hace a la esencia del contrato de cambio. Mientras un contrato presente las notas inherentes a esta categoría, será de cambio, por más que sea abierto.
-
DIFERENCIAS ENTRE LOS CONTRATOS DE CAMBIO Y LOS ASOCIATIVOS
Para terminar de perfilar estas dos categorías, analicemos las diferencias que presentan entre sí. No todas las que suelen consignarse son reales. Comencemos por las que sí lo son:
1) En los contratos de cambio, las partes tienen intereses contrapuestos; en los asociativos, no. En concreto:
— En los primeros, cada parte se beneficia accediendo a la prestación de la otra, de modo tal que lo que para una es un sacrificio, para la otra es una ventaja, y viceversa.
— En los contratos asociativos, y a diferencia de lo que ocurre en los contratos de cambio, se gestiona una actividad enderezada al logro de una finalidad común. Las prestaciones no tienen carácter recíproco: las partes no adquieren derechos ni contraen obligaciones entre sí, una respecto de la otra, sino con relación a todas las demás, en su conjunto. El beneficio de cada parte no consiste en aprovechar las prestaciones de las otras, sino en participar en los resultados de la actividad común.
2) De lo anterior se desprende una segunda diferencia: en principio, el contrato de cambio se agota con el cumplimiento de las prestaciones; en el asociativo, por el contrario, el cumplimiento de las prestaciones es el punto de partida para la realización de la actividad común que constituye su objeto (Galgano). Las prestaciones son solo un medio para poder desplegar esa actividad.
3) Los contratos asociativos son contratos de organización, y los de cambio no.
4) En los contratos de cambio, las prestaciones de las partes deben guardar cierta equivalencia o proporción entre sí para que no haya lesión; en los asociativos, por el contrario, no hay ningún inconveniente en que las prestaciones sean de valor desigual. Lo dicho no implica que en estos últimos esté condonado el abuso de una parte respecto de la otra; lo que ocurre es que el criterio para ponderarlo no tiene que ver con la equivalencia de las prestaciones (lo que es lógico, ya que el acceso a la contraprestación no es la razón por la cual cada una celebra el contrato), sino con una ponderación más global en la que debe tenerse en cuenta también el fin común que caracteriza a estos contratos y su repercusión sobre cada uno de los contratantes. Una muestra clara de este criterio se encuentra en el artículo 13 de la ley 19550:
Son nulas las estipulaciones siguientes:
1) Que alguno o algunos de los socios reciban todos los beneficios o se les excluya de ellos, o que sean liberados de contribuir a las pérdidas;
2) Que al socio o socios capitalistas se les restituyan los aportes con un premio designado o con sus frutos, o con una cantidad adicional, haya o no ganancias;
3) Que aseguren al socio su capital o las ganancias eventuales;
4) Que la totalidad de las ganancias y aun en las prestaciones a la sociedad, pertenezcan al socio o socios sobrevivientes;
5) Que permitan la determinación de un precio para la adquisición de la parte de un socio por otro, que se aparte notablemente de su valor real al tiempo de hacerla efectiva.
La cuestión es más compleja en los contratos asociativos que en los de cambio, ya que no se reduce a un cotejo de los valores de las prestaciones. Por supuesto que, también en los asociativos, el valor de la prestación de cada contratante es un factor insoslayable al realizar el análisis, pero no para ponerlo en relación con el valor de la otra prestación, sino con el beneficio común que resulta de la actividad organizada mediante el contrato y, en particular, con su repercusión sobre cada contratante. El tema es todavía más complejo si tomamos en cuenta que hay contratos asociativos altruistas, en los que, por lo tanto, la relación costo-beneficio de cada contratante pierde mayor sentido, ya que, por definición, el beneficio le corresponde a un tercero.
5) Los remedios sinalagmáticos (v. gr., la resolución por incumplimiento) operan de manera completamente distinta —y hasta opuesta— en los contratos de cambio y en los asociativos.
6) En los contratos de cambio, las prestaciones tienen un contenido típico invariable (en el caso de los contratos nominados, se entiende), mientras que en los asociativos las prestaciones de las partes son atípicas y pueden variar en su contenido.
7) Los contratos asociativos son necesariamente de duración, a diferencia de los de cambio, que pueden pertenecer a esta categoría o ser de ejecución instantánea.
8) Los contratos asociativos habilitan la exhibición general de registros o libros contables prevista en el art. 331, tercer párrafo, del Cód. Civ. y Com.
Pasemos, ahora, a las diferencias aparentes:
1) Para algunos, en los contratos de cambio solo puede haber dos partes, mientras que en los asociativos puede haber dos o más. Sin duda, esto es lo que ocurre en la mayoría de los casos. Pero hay que tener en cuenta que
— puede haber contratos de cambio plurilaterales, y
— puede haber contratos asociativos no plurilaterales.
Por lo tanto, la supuesta diferencia no es tal. En todo caso, se la puede aceptar, pero matizada: en la mayoría de los casos, los contratos asociativos son plurilaterales, y los de cambio no.
2) Otra diferencia que suele apuntarse es que el contrato de cambio es cerrado (no se modifica la cantidad de partes originarias), mientras que el asociativo es abierto (es posible que se sumen nuevas partes). Sin embargo, no es así: si bien la situación descripta se verifica en la mayoría de los casos, ni todos los contratos asociativos son abiertos ni todos los de cambio son cerrados.
3) Suele afirmarse que estos contratos también se diferencian en cuanto a su modo de perfeccionamiento. Pero, en realidad, la cuestión no depende de si el contrato es de cambio o asociativo, sino de si es plurilateral o no. Si un contrato asociativo no es plurilateral, se perfecciona del mismo modo que un contrato de cambio típico (esto es, no plurilateral), al menos en principio. No es de extrañar que esta diferencia suelan apuntarla quienes de algún modo incluyen la plurilateralidad como una nota definitoria de los contratos asociativos.