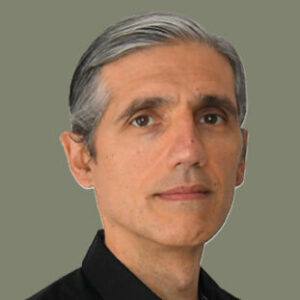-
Introducción
En esta ocasión, analizo los contratos nominados e innominados (también conocidos como “típicos” y “atípicos”). Qué son, cuál fue su evolución histórica y cómo los regula la ley. Luego abordo la cuestión de la tipicidad legal y social, especiamente esta última. Finalmente, me concentro en los contratos innominados; particularmente en estas tres cuestiones:
1) ¿Qué clases de contratos atípicos hay?
2) ¿Son válidos?
3) ¿Qué reglas se les aplican cuando se presenta una situación no prevista en el acuerdo?
-
Normativa aplicable
Bajo el título “Contratos nominados e innominados”, el art. 970 del Cód. Civ. y Com. dispone lo siguiente:
Los contratos son nominados e innominados según que la ley los regule especialmente o no. Los contratos innominados están regidos, en el siguiente orden, por:
a. la voluntad de las partes;
b. las normas generales sobre contratos y obligaciones;
c. los usos y prácticas del lugar de celebración;
d. las disposiciones correspondientes a los contratos nominados afines que son compatibles y se adecuan a su finalidad.
-
Evolución histórica
Los contratos innominados (o “atípicos”) solo pueden existir en un sistema jurídico que admite la validez de los contratos que no se ajustan a ninguno de los modelos contractuales legalmente establecidos. No es posible, en cambio, en un sistema de número clauso. Esto último es lo que ocurrió en el antiguo derecho romano: no se podía exigir el cumplimiento de los contratos atípicos; no daban lugar a una actio.
El art. 958 del Cód. Civ. y Com. admite el principio de la autonomía de la voluntad:
Libertad de contratación. Las partes son libres para celebrar un contrato y determinar su contenido, dentro de los límites impuestos por la ley, el orden público, la moral y las buenas costumbres.
En ejercicio de esta libertad, las partes pueden
a) celebrar un contrato típico, así sea modificando o completando algún aspecto de la regulación legal preestablecida, o
b) celebrar un contrato atípico.
Naturalmente, esto no implica que todo contrato atípico sea válido, pero sí que no es inválido por el mero hecho de ser tal —atípico—. En un sistema cerrado o de número clauso, en cambio, la atipicidad es suficiente para descalificar la validez del contrato.
Es decir que, antiguamente, en sistemas como el romano o los que seguían su impronta en esta materia, la cuestión de la atipicidad tenía una trascendencia mucho mayor que la que tiene en la actualidad. Hoy ya no se discute que un contrato es obligatorio, aunque sea atípico. Más precisamente: no deja de ser válido y obligatorio por el mero hecho de ser atípico, lo que no quita que pueda serlo por otra razón (por ejemplo, porque su objeto es ilícito). Pero esto último también puede ocurrir con un contrato típico.
-
Criterio de clasificación
Esta clasificación se basa en si el contrato cuenta o no con una regulación legal propia.
-
Definición de las categorías
De acuerdo con el citado art. 970, los contratos nominados son los que la ley regula especialmente. Por ejemplo, los contratos de compraventa, permuta, locación, obra, servicios, donación, depósito y mutuo, entre tantos otros.
La ley no requiere que la regulación sea integral; también cabe considerar típico al contrato regulado solo en forma parcial. Por ejemplo, la licencia de patente, disciplinada por la ley 24481 manera fragmentaria en sus arts. 38 a 41. Los contratos que reciben este tratamiento son, más bien, parcialmente típicos; en cuanto a sus elementos no regulados, son atípicos, por lo que se le aplican las reglas previstas para estos contratos en el art. 970.
La definición de los contratos innominados es negativa: según el art. 970, son los que la ley no regula especialmente. Por ejemplo, el contrato de garaje.
-
Tipicidad legal y social
Son contratos socialmente típicos aquellos que, aunque carecen de una regulación legal específica, se celebran habitualmente y cuentan con una disciplina que surge de los usos y costumbres, disciplina que la jurisprudencia y la doctrina receptan y, en su caso, encauzan. Naturalmente, como todos los contratos, están sujetos a los límites impuestos por las normas imperativas y de orden público. Es el caso, por ejemplo, del contrato de garaje.
El Cód. Civ. y Com. se refiere a los contratos socialmente típicos cuando, al establecer cuáles son las reglas aplicables a los contratos innominados, dispone que se les aplican los usos y prácticas del lugar de celebración (art. 970, inc. c). Si estos usos y prácticas existen y se refieren al contrato legalmente atípico, se trata, por definición, de un contrato con tipicidad social. A esto debe agregarse la regla general establecida en el art. 1.°, según la cual los usos, prácticas y costumbres son vinculantes cuando las leyes o los interesados se refieren a ellos o en situaciones no regladas legalmente, siempre que no sean contrarios a derecho.
Por supuesto, es posible que un contrato carezca tanto de tipicidad legal como social, o que cuente con ambas.
Lo primero, aunque poco frecuente, ocurre en cada oportunidad en que se celebra un contrato innominado que además no es de uso frecuente en el tráfico. El contrato es válido, pero carece de un régimen supletorio legal o consuetudinario que le sea directamente aplicable.
En cuanto al segundo supuesto (el contrato con doble tipicidad), es por demás frecuente: que un contrato sea nominado no implica que no tenga o no pueda tener tipicidad social. Lo que ocurre es que, en este segundo caso, a la hora de definir el régimen aplicable al contrato en cuestión, la tipicidad social no tiene el rol protagónico que desempeña con los contratos innominados.
Admitido esto último, es preciso matizar la definición inicial de los contratos socialmente típicos, en la que incluí, como una nota negativa, que carecen de tipicidad legal. La inclusión se explica porque, en la práctica, cuando se habla de contratos socialmente típicos, se presupone que son innominados. Sin embargo, esto no obsta a que también un contrato innominado pueda tener tipicidad social. Aclarado esto último, y las reglas que son aplicables a una y otra categoría, no tiene sentido enredarse en la cuestión terminológica apuntada.
-
Consideraciones específicas respecto de los contratos innominados
7.1 Clases
Los contratos atípicos pueden ser:
1) Puros
Su contenido es completamente distinto al de los contratos típicos.
2) Mixtos
Combinan elementos propios de diversos contratos típicos, pero constituyen una unidad.
7.2 Validez
Hay que distinguir dos cuestiones:
1) Validez de los contratos atípicos como categoría genérica
No hay duda de que son válidos. Han existido sistemas jurídicos en los que solo se admitían los contratos típicos, de modo que la tipicidad equivalía a ilegalidad. No es nuestro caso: como categoría genérica, los contratos atípicos son válidos, o al menos no dejan de serlo por su calidad de tales. En materia contractual, y a diferencia de lo que ocurre en el ámbito de los derechos reales, no rige el principio del numerus clausus.
2) Validez de cada contrato atípico en particular
A su vez, este tema se puede abordar en dos niveles:
2.a) Validez del contrato atípico como esquema abstracto o genérico
Por ejemplo, el contrato por el cual un parlamentario recibe un soborno para votar en determinado sentido o aquel por el cual un funcionario recibe un sobresueldo son inválidos.
Su invalidez no deriva de su atipicidad, lógicamente, pero tampoco de sus elementos concretos (v. gr., qué tipo de soborno recibe, cuál es el sobresueldo, en qué sentido debe votar, etc.), sino que, ya por su propia estructura, por su objeto o su causa, son contratos que no merecen la tutela del ordenamiento jurídico.
Esto marca una diferencia con los contratos típicos, de cuya validez, en lo que respecta a su estructura abstracta, no puede dudarse. Desde que el legislador regula un tipo de contrato determinado, es obvio que lo considera merecedor de tutela jurídica. Por ejemplo, el contrato por el cual se intercambia una cosa por un precio (la compraventa) es, como tipo genérico, válido, por la sencilla razón de que el legislador lo ha previsto y tutelado. Como es obvio, esto no implica que sea necesariamente válido en cada caso concreto en que se celebra, lo que nos lleva al otro nivel de análisis al que hice alusión:
2.b) Validez del contrato atípico como acuerdo concreto, teniendo en consideración sus elementos particulares.
Lógicamente, este nivel de análisis presupone que, desde el punto de vista referido en 2.a, el contrato es válido. Por ejemplo, no sería necesario analizar cuánto se le pagó a un parlamentario para que votase a favor de un proyecto de ley ni cuál era la materia regulada en el proyecto. Estos factores concretos son irrelevantes para dilucidar la validez del contrato, por la sencilla razón de que este, ya por su estructura abstracta, es inválido, invalidez que ninguno de sus elementos concretos podrá revertir. (Naturalmente, lo anterior no obsta a que los factores concretos sí puedan tener incidencia a otros fines [v. gr., la eventual persecución criminal de los contratantes]).
Planteo un ejemplo. Supongamos que una persona brinda hospedaje a otra a cambio de que esta le preste servicios. Como esquema abstracto, el contrato (que es atípico) no tiene nada de objetable. Pero esto no implica que sea válido. La validez de un contrato como tipo o esquema abstracto es condición necesaria, pero no suficiente, para considerarlo válido. Además, es necesario examinarlo en sus elementos concretos. Sigamos con el ejemplo y supongamos que la persona alojada, a cambio del hospedaje, debe mantener relaciones sexuales con su hospedador o con quienes este le indique. El contrato sería inválido.
Esta segunda dimensión del análisis también debe realizarse respecto de los contratos típicos. Del mismo modo que la validez abstracta de un contrato atípico no obsta a que pueda ser inválido por sus elementos concretos, es perfectamente posible que un contrato con tipicidad legal sea inválido por esa misma razón. Supongamos, por ejemplo, que alguien contrata a un sicario. En definitiva, estamos ante un contrato de obra, cuyo opus es el asesinato de un tercero. Obviamente, el contrato es inválido, por más que en su estructura abstracta sea un contrato de obra (es decir, un tipo previsto y, por ende, aceptado por el legislador).
En definitiva, en este nivel más concreto del análisis, los contratos típicos y atípicos se encuentran en la misma situación:
— si lo pactado respeta los límites que resultan de las normas imperativas y el orden público, el contrato, aunque sea innominado o atípico, es válido.
— si no respeta estos límites, es inválido, por más que sea legalmente típico.
7.3 Régimen jurídico aplicable
El art. 970 precisa cuáles son las reglas aplicables a los contratos atípicos y su orden de prelación:
1) En primer lugar, rige lo pactado (inc. a). Naturalmente, solo son aplicables las cláusulas válidas, que respetan los límites impuestos a los contratos en general.
2) En segundo lugar, se aplican las reglas generales sobre los contratos y las obligaciones (inc. b).
3) En tercer lugar, son aplicables las reglas que resulten de los usos y prácticas del lugar de celebración (inc. c). Pueden referirse al contrato en particular o tener un alcance más general. En el primer caso, el contrato tiene tipicidad social.
4) Por último se aplican “las disposiciones correspondientes a los contratos nominados afines que son compatibles y se adecuan a su finalidad” (inc. d).
Detengámonos a analizar esta última regla. Por lo pronto, es residual: solo llega a aplicarse en subsidio de las tres que la preceden. Entre otras cosas, esto implica que estamos ante un contrato que no solo carece de tipicidad legal, sino también de tipicidad social (o que, en caso de tenerla, no incluye una regla prevista para algún aspecto del contrato sobre el que hay que adoptar una resolución). De ser así, habría que aplicar la regla prevista en el inciso c. Para avanzar, distingamos dos clases de contratos atípicos, que ya he presentado: los mixtos y los puros. A primera vista, la regla prevista en el inciso d parece más bien pensada para los primeros, dado que, precisamente por reunir en sí elementos propios de diversos contratos típicos, se supone que solo respecto de ellos podrán detectarse “disposiciones correspondientes a los contratos nominados afines que son compatibles y se adecuan a su finalidad”. De todos modos, no hay por qué descartar a priori esta posibilidad respecto de un contrato atípico puro, aunque en principio esto no sea lo más factible (dado que, precisamente, se caracterizan por tener un contenido completamente distinto al de los contratos típicos). De presentarse la situación residual prevista en la norma, y más allá de si al contrato atípico lo encuadramos como mixto o puro, habrá que aplicarle esas disposiciones correspondientes a los contratos nominados afines que son compatibles y se adecuan a su finalidad.
Pasemos a la consecuencia jurídica. Estamos ante una norma especial, que, en lugar de precisar una solución concreta, determina cuáles de las normas que contienen las soluciones que deben aplicarse. Una suerte de metanorma. Dispone que son aplicables a estos contratos “las disposiciones correspondientes a los contratos nominados afines que son compatibles y se adecuan a su finalidad”. El tema divide desde antaño a la doctrina. El debate se enturbia, en parte, por las imprecisiones semánticas. Refiero las dos tesis con mayor predicamento:
1) Tesis de la absorción
Se debe aplicar el régimen del contrato al que pertenece el elemento predominante del contrato en cuestión. Por ejemplo, ante un contrato de garaje, si se considerase que el elemento preponderante es la custodia del vehículo, se le debería aplicar el régimen del contrato de depósito.
Para un sector de la doctrina, este es el criterio aplicable a los contratos atípicos mixtos en los que existe un elemento preponderante (Lorenzetti, Caramelo).
A esta tesis se le han opuesto las siguientes objeciones:
a) No siempre es tan simple o incluso factible detectar cuál es el elemento preponderante de un contrato (Aparicio; Díez Picazo y Gullón). Por ejemplo, y volviendo sobre el caso del contrato de garaje, ¿hasta qué punto la custodia desempeña en él un papel más relevante que la locación de un espacio para el vehículo?
b) Al aplicar este criterio, se corre el riesgo de desvirtuar la impronta característica del contrato atípico, sujetándolo por completo al régimen que se extrae de uno de sus elementos, por más que sea el predominante (Mosset Iturraspe, Aparicio, Messineo).
2) Tesis de la combinación
Se debe aplicar una combinación de las normas de los contratos cuyos elementos se encuentran presentes en el contrato atípico —es decir, un régimen híbrido—.
Para un sector de la doctrina, este es el criterio aplicable cuando en el contrato atípico mixto no hay un elemento preponderante (Lorenzetti; Caramelo; Díez Picazo y Gullón). En su apoyo, cabe señalar que es un criterio más respetuoso de la voluntad de las partes, que por algo decidieron no celebrar un contrato calcado de uno típico (Díez Picazo). Sin embargo, tampoco esta tesis se ha librado de las críticas:
a) El método es artificioso y falaz: desconoce que el contrato constituye una unidad, no una mera yuxtaposición de elementos aislados (Mosset Iturraspe, Aparicio, Messineo).
Como réplica, se argumenta que el criterio de la combinación no se debe aplicar mecánicamente, sino teniendo en cuenta el fin del contrato.
b) La tesis de la combinación presupone que los elementos del contrato son separables, a pesar de que no lo son, en dos sentidos (Messineo):
— Los elementos del contrato atípico efectivamente celebrado no se pueden desmembrar.
— Tampoco cabe hacerlo con los elementos de los contratos tal como están previstos en la ley. Por ejemplo, la disciplina del precio tiene un sentido completamente distinto en la compraventa que en otros contratos que también incluyen entre sus elementos el pago de una prestación dineraria como contrapartida de otra prestación. Suponiendo que un contrato atípico incluya entre sus elementos la obligación de pagar un precio, ¿al régimen del precio de qué contrato hay que recurrir?
Las tesis referidas abordan el problema de qué normas deben aplicarse, tema sobre el que volveremos. Pero antes conviene abordar una segunda cuestión: ¿cómo deben aplicarse las normas que finalmente resulten aplicables? No es posible hacerlo en forma directa: si hubiese una norma que previese el problema que se quiere resolver, estaríamos ante un contrato (al menos parcialmente) típico. Luego, siempre que una norma deba aplicarse a un supuesto como el que estamos considerando, lo será por analogía, dado que fue prevista respecto de otro contrato. Por lo demás, es la solución que se infiere del art. 970 del Cód. Civ. y Com. Si bien no se hace referencia explícita a la analogía, así se desprende del citado inciso d, en el cual se alude a “los contratos nominados afines que son compatibles y se adecuan a su finalidad” (esto es, compatibles con el contrato atípico y adecuados a su finalidad).
Ahora bien: ¿con qué criterio se determina cuáles son las normas aplicables por analogía? Aquí es donde entran en pugna las tesis referidas. En realidad, es posible acotar el problema en dos sentidos:
1) Ninguna de las dos tesis es aplicable a los contratos atípicos puros, dado que, por definición, no presentan elementos pertenecientes a contratos típicos (si lo hiciesen, serían atípicos mixtos) (Díez Picazo).
2) La tesis de la absorción solo podría llegar a ser aplicable si se verificasen estos dos presupuestos:
a) el contrato atípico en cuestión debería tener un elemento dominante;
b) ese elemento dominante debería estar presente en un contrato típico.
Estas exigencias no resultan de ninguna norma vigente, sino de la lógica inherente al criterio: si no se verificasen estos dos presupuestos, ¿cómo habría de ser posible la identificación del elemento dominante del contrato atípico y la posterior aplicación del régimen legal del contrato típico que comparte ese mismo elemento? Por esta razón, por ejemplo, la tesis de la absorción no es aplicable al contrato de hospedaje, en el cual, si bien está presente un elemento que lo emparenta con la locación (el uso de la habitación), no es claro que este sea su elemento dominante (Díez Picazo). Este elemento “compite”, por así decirlo, con otros que también son importantes (v. gr., en el hospedaje turístico, los servicios de alimentación, seguridad y entretenimiento). Están presentes elementos de la locación, el suministro, el depósito y el contrato de servicios. A falta de un elemento dominante, ¿cómo aplicar la tesis de la absorción?
Por, cierto, esto no implica que, de verificarse los requisitos referidos en a y b, deba aplicarse la tesis de la absorción, sino solo que no es posible aplicarla si no se presentan. En otros términos: hasta acá, solo se ha demostrado que la concurrencia de estos dos requisitos es condición necesaria para que se aplique la tesis de la absorción. Veremos si, además, es condición suficiente.
En suma: el conflicto entre las tesis en pugna solo se presenta respecto de los contratos atípicos mixtos que tienen un elemento dominante que también está presente en un contrato legalmente típico. Respecto de los demás (los atípicos puros o los atípicos mixtos que no tienen un elemento dominante que esté presente en un contrato típico), la tesis de la absorción no tiene posibilidad lógica de ser aplicada, de modo que solo quedaría en pie la de la combinación.
¿Qué criterio debe aplicarse, según el art. 970 del Cód. Civ. y Com.? No se decanta por ninguna de las posturas enfrentadas; más bien, deja abierta la cuestión. Es cierto que la referencia a “los contratos nominados afines” podría interpretarse como alusiva a un contrato afín, en cuyo caso debería aplicarse la tesis de la absorción, pero no advierto ningún elemento que imponga esta interpretación: también es posible considerar que, respecto de un mismo contrato, hay más de un contrato nominado afín, y que, en función del elemento o aspecto del contrato atípico que se deba resolver, se aplicará la disciplina prevista para uno u otro de alguno de esos contratos afines, con lo cual estaríamos aplicando la tesis de la combinación.
No creo que sea posible sentar un criterio genérico, así, en abstracto (Puig Brutau, en el marco del derecho español). La norma es compatible con las dos tesis, e incluso puede llegar a serlo con otras. Habrá que ver, en cada caso, qué norma hay que aplicar por analogía (Aparicio). Incluso, puede que no haya ninguna disposición legal referida a un contrato que presente suficiente identidad de razón como para ser aplicada por analogía. En definitiva, hay que recurrir al criterio general previsto para la aplicación analógica de las normas, y, más ampliamente, a las reglas previstas para la interpretación y aplicación de nuestro sistema de fuentes en general (Messineo). Puede que corresponda aplicar una regla prevista para un contrato típico, pero no necesariamente.
¿Qué hacer con el contrato que, si bien es subsumible en algún tipo contractual previsto en la ley, contiene algún elemento que se aparta del programa legal, aunque sin alterar su esencia? Es un contrato típico. Luego, lo lógico es que se le aplique la disciplina prevista para el tipo al que pertenece. Ahora bien, ¿por qué reglas se rige su faceta que se aparta del tipo legal? No por las previstas para este tipo, dado que, por definición, no existen. En definitiva, respecto de este aspecto, hay que proceder del mismo modo que con los contratos “totalmente” atípicos. Esto pone en evidencia que, a pesar de los términos dicotómicos con que la cuestión suele plantearse (los contratos son típicos o atípicos), es lógicamente concebible que un contrato sea parcialmente típico, supuesto en el cual a su parte típica se le aplican las reglas del tipo correspondiente y a su parte atípica las previstas para los contratos atípicos.