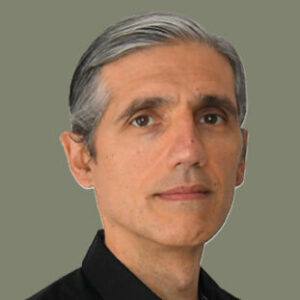La ley establece plazos mínimos de duración respecto de algunos contratos (los menos). Por ejemplo, el contrato de concesión tiene una duración mínima de cuatro años (art. 1506).
Sin perjuicio de estos casos —en los que, obviamente, hay que respetar el estándar legal, de modo que no son rescindibles ante tempus—, existe una regla general para todos los contratos de duración indeterminada: deben durar al menos el tiempo mínimo necesario para que el contratante que no rescinde haya tenido la posibilidad de satisfacer los intereses relevantes que lo llevaron a contratar.
Lógicamente, la regla también es aplicable a los contratos a los que la ley les fija una duración mínima. Por ejemplo, todo contrato de concesión debe durar, como mínimo, cuatro años, según lo prescribe el art. 1506 del Cód. Civ. y Com. Sin perjuicio de esto, si un concesionario realiza una inversión que requerirá más tiempo para ser amortizada, tiene derecho a que el concedente no rescinda el contrato antes de que haya transcurrido ese tiempo, por más que exceda el mínimo legal.
Esta es la regla general aplicable, salvo que una norma específica disponga lo contrario. Esto último es lo que ocurre, por ejemplo, con los contratos bancarios: de acuerdo con el art. 1383 del Cód. Civ. y Com., si el contrato es por tiempo indeterminado, el cliente tiene derecho a rescindirlo en cualquier momento sin penalidad ni gastos, excepto los devengados antes del ejercicio de este derecho. Obviamente, en casos así, el estándar de la duración mínima no es aplicable a la hora de mensurar el ejercicio regular del derecho rescisorio.
En los demás —es decir, prácticamente en todos—, se aplica la regla señalada.
En cierto modo, el primer párrafo del art. 1011 se refiere a esta cuestión:
En los contratos de larga duración el tiempo es esencial para el cumplimiento del objeto, de modo que se produzcan los efectos queridos por las partes o se satisfaga la necesidad que las indujo a contratar.
Estrictamente, pareciera que la norma tan solo caracteriza los contratos de larga duración: son aquellos en los que el tiempo es esencial para el cumplimiento del objeto, etcétera. Sin embargo, bien puede entenderse que, a la vez, impone un estándar: en estos contratos, el tiempo es esencial para el cumplimiento de su objeto; por lo tanto, deben tener una duración tal que permita que se produzcan los efectos queridos por las partes o se satisfagan las necesidades relevantes que las indujeron a contratar (Calderón [respecto del contrato de agencia]).
Sin perjuicio de lo anterior, y en lo que tiene que ver con esta norma, hay que tener en cuenta lo siguiente:
1) La regla de la duración mínima es aplicable a todos los contratos de duración indeterminada, y no solo a los de larga duración (que son el ámbito de aplicación del artículo citado).
2) Estrictamente, la regla examinada requiere que el contrato haya durado al menos lo suficiente como para que la parte que no rescinde haya tenido la posibilidad de satisfacer los intereses relevantes que la llevaron a contratar e integran la causa del contrato. No, en cambio, que los haya satisfecho efectivamente.
3) En lo que tiene que ver con la rescisión, lo que importa es si el contratante que no rescinde ha tenido la posibilidad de satisfacer sus intereses relevantes. No tiene importancia, en cambio, si ha podido hacerlo el rescindente, habida cuenta de que es él quien decide ponerle fin al contrato.
Al formular esta regla, suele afirmarse que el contrato debe haber tenido una duración tal que la parte que no rescindió haya tenido la oportunidad de amortizar su inversión y obtener una renta razonable. No está mal, pero hay que tener presente que la regla tiene un alcance más amplio: apunta a que el contratante que no rescindió haya tenido la posibilidad de satisfacer los intereses relevantes que lo llevaron a contratar, que pueden o no consistir en la amortización de lo invertido (Heredia). Con todo, es cierto que, en la mayoría de los casos, ese interés consiste en la amortización, razón por la cual en adelante pondré el foco en ella.