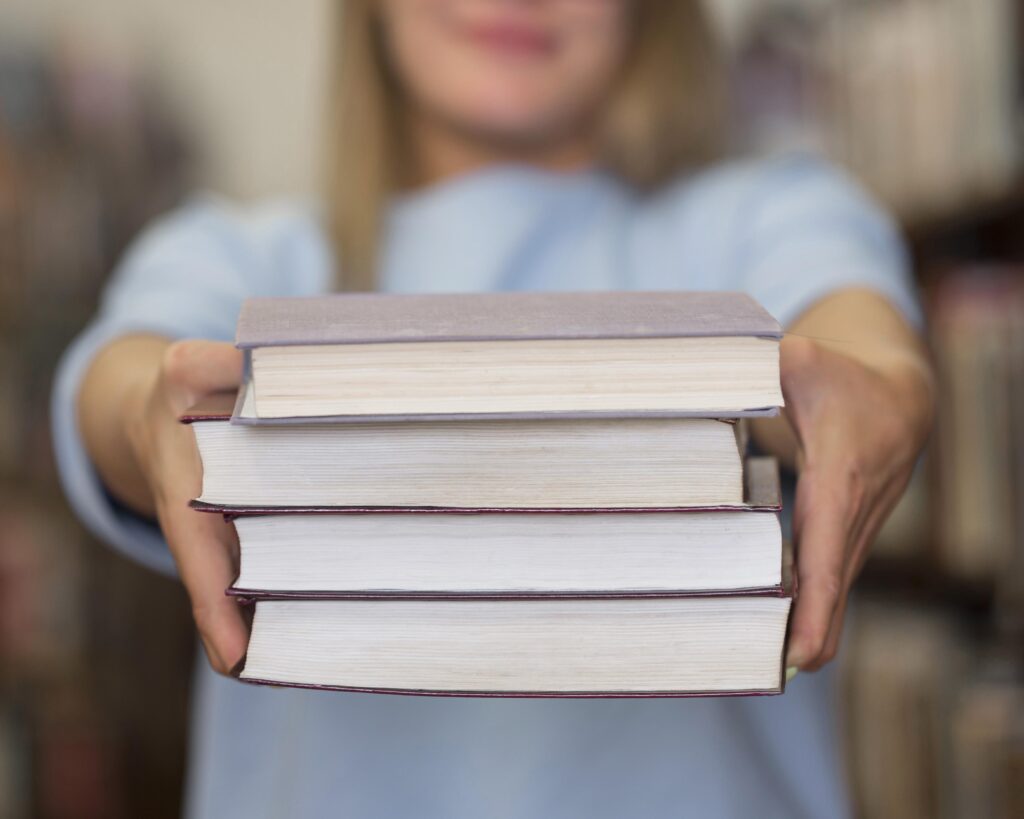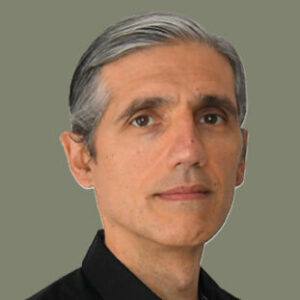-
Introducción
En esta entrada (primera de dos que dedico a esta clasificación):
- Defino los contratos onerosos y los contratos gratuitos. Me detengo especialmente a examinar cuál es el criterio definitorio (y cuáles no lo son).
- Abordo la categoría de los contratos mixtos en general, y las donaciones remuneratorias, con cargo y mutuas en particular.
- Refiero cuál es el régimen jurídico subsidiario aplicable a los actos jurídicos gratuitos.
-
Normativa aplicable
La clasificación está prevista en el art. 967 del Cód. Civ. y Com.:
Los contratos son a título oneroso cuando las ventajas que procuran a una de las partes les son concedidas por una prestación que ella ha hecho o se obliga a hacer a la otra. Son a título gratuito cuando aseguran a uno o a otro de los contratantes alguna ventaja, independiente de toda prestación a su cargo.
-
Criterio de clasificación
La clasificación se basa en si del contrato resultan ventajas y sacrificios para las dos partes, o solo ventajas para una y sacrificios para la otra.
-
Definición de las categorías
De acuerdo con la norma citada, los contratos son a título oneroso cuando las ventajas que procuran a una de las partes le son concedidas por una prestación que ella ha hecho o se obliga a hacer a la otra. En otros términos, son contratos en los que cada una de las partes se somete a un sacrificio para conseguir una ventaja (Nicolau, Aparicio, Ibáñez). La compraventa, el contrato de obra y la locación son típicos contratos onerosos: una de las partes, a cambio del pago del precio (sacrificio), recibe —según el caso— una cosa, una obra o el derecho de uso (ventaja), y viceversa. La mayoría de los contratos integra esta categoría.
En cuanto a los contratos a título gratuito, y también de acuerdo con el art. 967, son aquellos en virtud de los cuales
— una de las partes (el beneficiario) obtiene una ventaja con independencia de toda prestación a su cargo y, correlativamente,
— la otra parte (el autor de la liberalidad) asume el cumplimiento de una prestación sin recibir ninguna ventaja como contrapartida.
En otros términos: una parte se sacrifica sin obtener a cambio beneficio económico alguno y, a la inversa, la otra se beneficia sin tener que incurrir en un sacrificio económico (Nicolau, Ibáñez). Ejemplos típicos de esta categoría son la donación y el comodato.
Estas definiciones —fuertemente apegadas a las previstas en la ley— ameritan algunos comentarios aclaratorios:
1) La referencia a las ventajas y sacrificios debe interpretarse en clave patrimonial o material, no puramente moral o psicológica. Así se desprende de la referencia a la prestación que se hace en dos oportunidades en la norma citada. Por ejemplo, un padre que le dona un inmueble a su hijo puede sentir que el acto también le reporta una ventaja (a él: al padre) (v. gr., la satisfacción o tranquilidad de que su hijo tenga una vivienda), pero esto no convierte al acto en oneroso.
2) Tanto en las definiciones legales como en las doctrinarias se alude a las “prestaciones”, las “ventajas”, los “sacrificios” y otras expresiones similares. Lo primero en lo que se piensa, en este contexto, es en las prestaciones obligacionales, que representan una ventaja para su acreedor y un sacrificio para su deudor. Por ejemplo, en una compraventa, la obligación de pagar el precio implica una ventaja para el vendedor y un sacrificio para el comprador, y, a la inversa, la obligación de entregar la cosa vendida y transmitir su dominio representa un sacrificio para el vendedor y un beneficio para el comprador. Con todo, para calificar un contrato como gratuito u oneroso hay que tomar en cuenta cualquier modificación de la situación jurídica entre las partes que signifique un sacrificio o una ventaja en términos jurídicos y económicos, y esto incluye también a las prestaciones no obligacionales que las partes reciban, asuman o entreguen. Por ejemplo, la transmisión directa de un derecho (como ocurre en los contratos con efectos reales o traslativos) o su renuncia.
3) Solo torna oneroso a un contrato la prestación que tiende a satisfacer una necesidad de quien la recibe que es anterior y externa a ese acuerdo, lo que implica que no opera en este sentido la prestación que es una consecuencia normal del contrato y tiende a limitar el sacrificio de la parte que realiza la prestación.
Pensemos, por ejemplo, en un comodato o en un mutuo dinerario sin intereses. Son contratos gratuitos. Sin embargo, tanto el comodatario como el mutuario asumen obligaciones restitutorias, que desde cierto punto de vista podrían considerarse como un sacrificio (para ellos) y una ventaja para el acreedor de la restitución. Es más: en el caso del comodato, puede haberse acordado que el comodatario debería realizar tareas de mantenimiento y hasta de mejora del bien prestado, que para él representarían un sacrificio adicional al de la restitución y un correlativo beneficio para el comodante. Sin embargo, ninguna de las obligaciones referidas torna oneroso al contrato, ya que no tienden a satisfacer una necesidad de su “beneficiario” preexistente al contrato: tan solo limitan el sacrificio que asume (y, por ende, el beneficio del otro contratante [en los ejemplos, del comodatario o mutuario]). En concreto:
— si no existiese la obligación restitutoria, el sacrificio del comodante no consistiría en la pérdida temporaria del uso de la cosa prestada o de su renta locativa, sino en la de su propiedad, de modo que el contrato no sería un comodato, sino una donación;
— si no existiese la obligación restitutoria, el sacrificio del mutuante no consistiría en la pérdida temporaria de la renta de la suma prestada, sino en la de su propiedad, de modo que el contrato no sería un mutuo, sino una donación.
En nuestros ejemplos, la restitución del bien no le reporta al acreedor de la obligación restitutoria una ventaja respecto de la situación en la que se encontraba antes de celebrar el contrato: tan solo limita el sacrificio que asume en virtud de ese mismo contrato. Esto explica que estas prestaciones no se computen como sacrificios para una parte ni ventajas para la otra a la hora de calificar al contrato como gratuito u oneroso (Roppo).
4) Las definiciones legales no hacen referencia a la intención de las partes, sino al hecho objetivo de si existe o no un intercambio de ventajas y sacrificios. Pero hay autores que, sin entrar en contradicción con lo anterior, le imprimen a la categoría una nota más subjetiva o psicológica, y definen a los contratos onerosos como aquellos que se celebran con la intención de obtener una ventaja económica a cambio de un sacrificio, y a los gratuitos como los que se celebran con ánimo de hacer o recibir una liberalidad (Ibáñez, Castán Tobeñas). En la práctica, estos dos abordajes (el objetivo y el subjetivo) tienden a coincidir: en los contratos en los que hay un intercambio de ventajas y sacrificios, las intenciones de las partes apuntan en este sentido (obtener una ventaja a cambio de un correlativo sacrificio), y, en los contratos en los que son puro beneficio para una de las partes y puro sacrificio para la otra, la primera actúa con la intención de beneficiarse y la segunda con la de realizar una liberalidad.
-
Los contratos onerosos y la equivalencia de las prestaciones. Contratos mixtos. Donaciones remuneratorias, con cargo y mutuas
Hasta aquí, he presupuesto que solo hay dos categorías de contratos: los que implican sacrificios y ventajas para cada una de las partes (onerosos), y los que generan solo sacrificios para una y puras ventajas para la otra (gratuitos). El criterio sirve para encuadrar la mayoría de los casos que pueden presentarse. Pero no todos. El punto es el siguiente: no hay duda de que el contrato que implica solo sacrificios para una parte y solo ventajas para la otra es gratuito, pero ¿siempre es oneroso el contrato que implica sacrificios y ventajas para las dos partes? ¿No tiene importancia el valor relativo de los sacrificios y las ventajas que recaen sobre una y otra?
Por lo general, entre las ventajas y los sacrificios derivados de un contrato suele haber una relación de equivalencia, al menos desde la perspectiva de cada uno de los contratantes (fenómeno al que algunos denominan “equivalencia subjetiva”). Los economistas nos explican que esto es así porque las personas siempre (o casi siempre) obramos para maximizar nuestra utilidad (cuestión distinta es que lo logremos o tomemos decisiones acertadas al respecto). Pero ¿qué ocurre cuando no se verifica esa equivalencia, entendida en clave objetiva? Es lo que sucede, por ejemplo, cuando se vende una cosa por debajo de su valor de mercado: si bien hay ventajas y sacrificios para ambas partes, el sacrificio asumido por el vendedor es mayor que el del comprador, y, lógicamente, el beneficio que el primero obtiene es menor que el que logra el segundo. ¿Sigue siendo oneroso el contrato? En principio, sí, porque la ley no requiere que exista una estricta equivalencia entre las ventajas y los sacrificios de las partes. El legislador solo interviene en casos extremos, como ocurre, por ejemplo, cuando hay lesión.
En suma: un contrato es oneroso aunque las prestaciones asumidas por las partes no sean de un valor equivalente. Pero la regla tiene un límite. Hay un punto a partir del cual la asimetría en el valor relativo de las prestaciones de las partes alcanza tal entidad que impide calificar al contrato, sin más, como oneroso. Con todo, como las ventajas y los sacrificios de ambas partes son reales, tampoco es posible calificarlo como gratuito. Son contratos mixtos, y se les aplican las reglas de los contratos onerosos en la medida en que las prestaciones guardan equivalencia recíproca, y las de los gratuitos al exceso. Así se desprende del art. 1544 del Cód. Civ. y Com., que integra el capítulo de la donación:
Actos mixtos. Los actos mixtos, en parte onerosos y en parte gratuitos, se rigen en cuanto a su forma por las disposiciones de este Capítulo; en cuanto a su contenido, por éstas en la parte gratuita y por las correspondientes a la naturaleza aparente del acto en la parte onerosa.
Si bien la norma está emplazada en el capítulo de las donaciones y su aplicación más evidente es con respecto a las donaciones onerosas, es aplicable a cualquier acto mixto, incluso si se presenta bajo el “ropaje” de un contrato oneroso.
Pasemos a las donaciones onerosas (esto es, las remuneratorias, con cargo y mutuas). Se plantea una situación análoga a la analizada. En las tres, como la desproporción es deliberada, no se les aplica la disciplina de la lesión.
Estamos ante donaciones muy especiales. Ponen en crisis la clasificación binaria que hasta aquí he venido aplicando: no son ni actos completamente gratuitos (porque se remunera un servicio, se impone el cumplimiento de una obligación accesoria o se “intercambian” donaciones, según el caso) ni completamente onerosos (en la medida en que las prestaciones intercambiadas difieren en su valor). Teniendo en cuenta esta realidad, en el art. 1564 se establece que
[l]as donaciones remuneratorias o con cargo se consideran como actos a título oneroso en la medida en que se limiten a una equitativa retribución de los servicios recibidos o en que exista equivalencia de valores entre la cosa donada y los cargos impuestos. Por el excedente se les aplican las normas de las donaciones.
-
Aplicación subsidiaria del régimen de la donación
De acuerdo con el art. 1543 del Cód. Civ. y Com. —que integra el régimen de la donación—, “[l]as normas de este Capítulo se aplican subsidiariamente a los demás actos jurídicos a título gratuito”. Entre esos actos jurídicos se cuentan, obviamente, los contratos gratuitos.