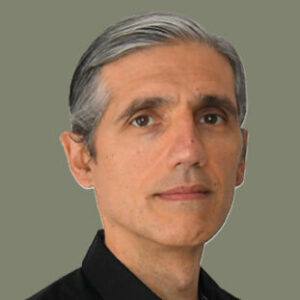1. Introducción
Está claro que se debe preavisar la rescisión, pero ¿con qué plazo? La respuesta depende de muchos factores. Por ahora, me limito a referir los supuestos que analizaré:
1) En primer lugar, hay que ver si se ha pactado algo al respecto. En caso afirmativo, hay que determinar si el pacto es válido. De serlo, habrá que estar a lo pactado.
2) En su defecto (es decir, si no hay pacto o este es inválido), hay que recurrir a la ley. A su vez, aquí se pueden presentar dos escenarios:
2.a) El primero se presenta cuando el legislador ha precisado cuál es el plazo de preaviso aplicable. En este caso, obviamente, hay que respetar la tasación legal.
2.b) El segundo escenario se caracteriza por descarte: ni la ley ni las partes han establecido nada al respecto. El cuadro puede presentarse de dos maneras. La primera tiene lugar cuando el legislador no ha abordado el tema. Es lo que ocurre, por ejemplo, con la rescisión de un contrato atípico o de uno cuyo régimen carece de una norma con respecto al plazo del preaviso. La segunda se presenta cuando, si bien el legislador ha abordado la cuestión, lo ha hecho apelando a estándares generales, sin cuantificar la extensión del plazo. Por ejemplo, con respecto al contrato de servicios continuados, el Cód. Civ. y Com. requiere que la rescisión se realice dando un preaviso “con razonable anticipación” (art. 1279). En cualquiera de estos dos casos, hay que apelar a estándares generales para dilucidar cuál es el plazo de preaviso, lo que introduce en el análisis una gran cantidad de factores adicionales y complejiza la cuestión.
Veamos los distintos escenarios planteados.
2. Primer supuesto: el contrato determina el plazo de preaviso
Si el pacto es válido, hay que estar a lo convenido. En su defecto, rige el plazo de preaviso que establezca la ley en forma específica. Por último, si esta especificación no existe, hay que determinar el plazo aplicando las pautas generales que examinaré más adelante.
3. Segundo supuesto: el contrato no determina el plazo de preaviso
3.1. Introducción
Pueden presentarse dos escenarios, en función de si el legislador ha precisado específicamente o no cuál es el plazo de preaviso aplicable.
3.2. Contratos cuyo plazo de preaviso es cuantificado por la ley
La ley tasa con criterios diversos el preaviso aplicable a la rescisión de varios contratos de duración indeterminada. Por ejemplo, respecto del contrato de cuenta corriente, establece que, cuando es de duración indeterminada, cualquiera de las partes tiene derecho a rescindirlo unilateralmente dando un preaviso no menor a diez días (art. 1432).
En estos casos, como es lógico, debe aplicarse el plazo legal.
3.3. Contratos cuyo plazo de preaviso no es cuantificado por la ley
Esta categoría comprende dos subconjuntos:
1) Los casos que no han sido abordados por el legislador, ya sea porque el contrato es atípico o porque, si bien es típico, nada se ha dispuesto sobre el plazo de preaviso.
2) Los casos respecto de los cuales, si bien el legislador ha abordado la cuestión del plazo de preaviso, lo ha hecho recurriendo a estándares generales, sin cuantificar el plazo. Es lo que ocurre, por ejemplo, con el contrato de servicios continuados de duración indeterminada, que cualquiera de las partes puede rescindir preavisando “con razonable anticipación” (art. 1279). Lo mismo ocurre con el suministro de duración indeterminada, más allá de que se fije un mínimo: el preaviso, salvo que su extensión se haya pactado o derive de los usos, debe cursarse “en un término razonable según las circunstancias y la naturaleza del suministro, que en ningún caso puede ser inferior a sesenta días” (art. 1183).
En cualquiera de los dos tipos de casos, la solución es la misma.
La incidencia de los plazos legales específicos. Su aplicación analógica
De acuerdo con el artículo 2.° del Cód. Civ. y Com.,
[l]a ley debe ser interpretada teniendo en cuenta sus palabras, sus finalidades, las leyes análogas, las disposiciones que surgen de los tratados sobre derechos humanos, los principios y los valores jurídicos, de modo coherente con todo el ordenamiento.
De los recursos enumerados, hay uno que puede tener particular importancia para la problemática que estamos analizando: la analogía.
“La ley debe ser interpretada teniendo en cuenta […] las leyes análogas”, dice la norma. Entiendo que, de acuerdo con la más rancia tradición, la analogía no solo sirve para interpretar otras leyes, sino también —y principalmente— para las “situaciones no regladas legalmente”, como decía nuestro viejo Código Civil. En fin, no es mi intención detenerme en esta cuestión metodológica, sino solo destacar que la analogía es un recurso aplicable a cualquiera de las categorías que integran el conjunto que estamos analizando —esto es, tanto las que están reguladas con un estándar general como las que carecen de regulación—. Por lo tanto, a los supuestos que presenten identidad de razón con alguno cuyo plazo de preaviso está cuantificado específicamente por una norma, se les aplica analógicamente esta última.
La categoría analizada en este parágrafo presenta dos notas:
a) Nota positiva: se trata de un supuesto de rescisión unilateral y sin causa de contratos de duración indeterminada.
b) Nota negativa: no se trata de ninguno de los tres supuestos analizados, que acabo de enumerar. Esto es, no se ha pactado la extensión del preaviso (i), tampoco está prevista en la ley para este caso (ii) ni es posible aplicar por analogía una norma que lo cuantifique (iii).
¿Qué extensión debe tener el preaviso en estos casos? Partamos de esta base: el preaviso se exige porque es justo y razonable que la rescisión no tome por sorpresa al contratante que no rescinde. Analizo el tema en otro posteo, en el que examino cuál es el fundamento de esta exigencia legal. Ahora vuelvo sobre el asunto, pero para desprender de él otra implicancia: ya no se trata de justificar el preaviso, sino de dilucidar cuánto debe extenderse. Y la regla es la siguiente: debe tener una extensión tal que le permita al contratante que no rescinde adaptarse a su nueva realidad configurada por la rescisión y adoptar, en consecuencia, las medidas necesarias a este efecto (que, en el caso de un empresario, por lo general consisten en reorganizar su negocio o liquidarlo ordenadamente).
Bien entendido: se debe preavisar con una antelación suficiente como para que el contratante que no rescinde tenga la posibilidad de adaptarse. Lo destaco: la finalidad del preaviso es darle al contratante que no rescinde la posibilidad de que se adapte al cambio que producirá la extinción —y no, en cambio, garantizarle que se adaptará exitosamente—. Las implicancias de este criterio respecto de la determinación del plazo no son menores, y ponen en evidencia por qué el peso de lo que efectivamente ocurra tras la rescisión es más bien relativo. Quien rescinde cumple cabalmente su carga de preavisar si lo hace con una antelación suficiente como para que el otro contratante haya tenido la posibilidad de adaptarse al cambio, independientemente de si este último, de hecho, lo logró.
Pautas operativas instrumentales
Tenemos, entonces, una regla general. Muy general, es cierto, pero no vacía. Como suele ocurrir con los estándares de este tipo, su principal virtud es, también, su principal defecto: lo que hace que la regla sea valiosa (por su plasticidad y capacidad de adaptación a las circunstancias del caso) también conspira en su contra (por su vaguedad e imprevisibilidad). Sin embargo, este aspecto negativo de la regla se contrarresta, en alguna medida, al aplicar las pautas operativas más concretas que han acuñado la doctrina y la jurisprudencia. Son las siguientes:
— Cuanto mayor sea la duración previa del contrato, más extenso debe ser el preaviso, y viceversa.
— Cuanto mayor sea la estructura empresarial que el contratante que no rescinde dedica al contrato, más extenso debe ser el preaviso, y viceversa.
— Cuanto más difícil le resulte a la parte que no rescindió sustituir el contrato, mayor debe ser el preaviso, y viceversa.
— Si el contrato que liga a las partes es exclusivo a favor del rescindente, el plazo de preaviso debe ser más extenso; en su defecto, menos.
— En caso de que la parte no rescindente tenga asignada una zona, cuanto más extensa sea esta, mayor debe ser el preaviso, y viceversa.
— Cuanto más inesperada haya sido la rescisión para la parte que no rescindió, más extenso debe ser el preaviso, y viceversa.
Como es obvio, estos criterios no pueden ser aplicarse mecánicamente. La extensión del preaviso no se puede ponderar en abstracto. Estas pautas son meras directrices generales, cuyo impacto real solo puede determinarse teniendo en cuenta las circunstancias particulares de cada caso.