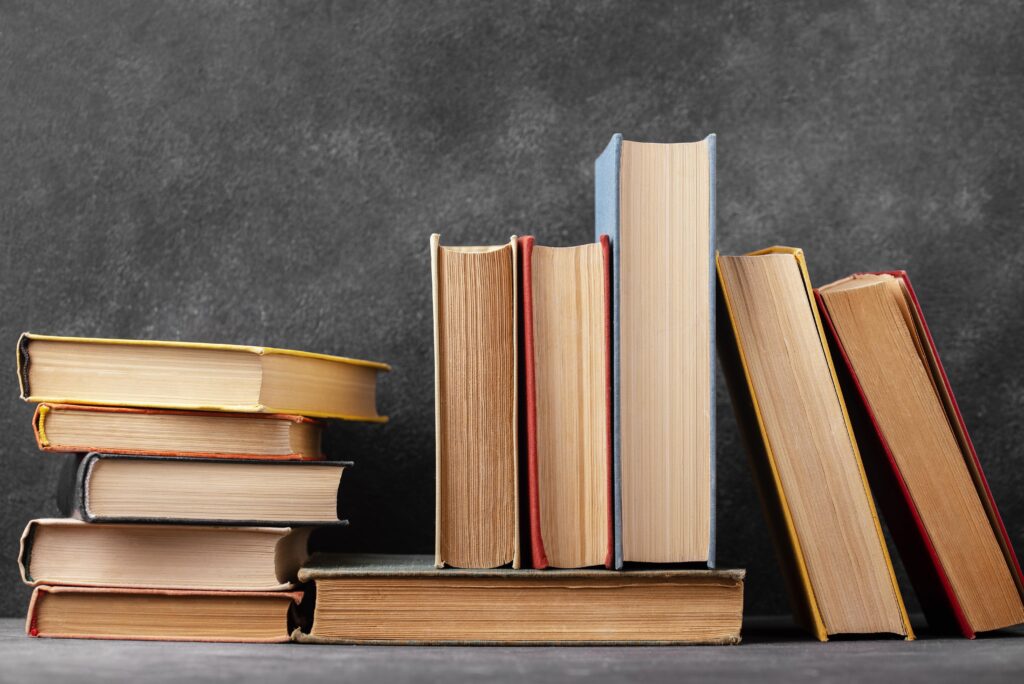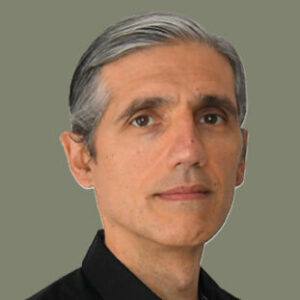-
Introducción
En este posteo abordo primeramente dos cuestiones referidas a la rescisión unilateral:
1) ¿Con qué términos se refiere la ley a este modo de extinción de los contratos?
2) ¿A qué actos se refiere la ley utilizando la expresión “rescisión unilateral” u otra derivada?
Luego replico este análisis con respecto a la revocación.
Cierro con una conclusión panorámica y una reflexión práctica sobre cómo manejarse ante la anarquía terminológica que reina en la materia.
-
Consideraciones generales
Se utilizan o han utilizado expresiones de lo más diversas para identificar la rescisión unilateral. De todos modos, tomando como referencia el Cód. Civ. y Com., las más comunes son, precisamente, “rescisión” o “rescisión unilateral”. Por ejemplo, en los arts. 1011, 1077, 1078, 1079, 1080, 1203, 1352, 1383, 1432, 1436, 1441, 1508 y 1522. También se apela a esta expresión en las leyes 17418 —Ley de Seguros—, 25065 —Ley de Tarjetas de Crédito— y 27078 —Ley Argentina Digital—. Sin embargo, con frecuencia el legislador se refiere a esta facultad con otros términos. En concreto:
1) En muchas normas se alude a la extinción unilateral del contrato llamándola “revocación”, tema que analizaré en el parágrafo que sigue.
2) En definitiva, las arras penitenciales son un tipo de pacto rescisorio. Al regularlas, el artículo 1059 alude a la “facultad de arrepentirse” cuando identifica el derecho de una parte a rescindir el contrato, ya sea perdiendo la señal (si es quien la entregó) o restituyéndola doblada (en caso contrario).
3) No faltan normas que se refieren a este modo extintivo con el término “resolución” o alguno de sus derivados. Por ejemplo, los arts. 1217 y 1221 del Cód. Civ. y Com. —referidos al contrato de locación—, que hablan de la “resolución anticipada”. Se presenta un panorama similar en el artículo 1183 (contrato de suministro por tiempo indeterminado) y en los arts. 1494 y 1495 (referidos al contrato de agencia, los cuales, junto a varios supuestos de “verdadera” resolución, regulan uno de rescisión unilateral por disminución significativa del volumen de negocios del agente).
4) En línea con la terminología tradicional, en el régimen del mandato se habla de “renuncia” cuando quien rescinde el contrato es el mandatario. Así está previsto en los arts. 1329 y 1332. El término también se utiliza en el régimen de las asociaciones, en el que se reconoce el derecho de renunciar que tiene el asociado (art. 179, Cód. Civ. y Com.; también hay una referencia en el art. 170, inc. k).
5) En el artículo 1261 —referido a los contratos de obras y servicios— se establece que
[e]l comitente puede desistir del contrato por su sola voluntad, aunque la ejecución haya comenzado; pero debe indemnizar al prestador todos los gastos y trabajos realizados y la utilidad que hubiera podido obtener.
6) En el ámbito societario, con la expresión “derecho de receso”, se alude al derecho a retirarse que tiene el socio disconforme con una resolución de la sociedad. Se trata, en definitiva, de una rescisión unilateral causada.
7) Por último, en muchos casos se reconoce o regula este modo de extinción del contrato sin utilizar una denominación en particular. Por ejemplo, en el artículo 1279 —referido al contrato de servicios continuados—, según el cual
[e]l contrato de servicios continuados puede pactarse por tiempo determinado. Si nada se ha estipulado, se entiende que lo ha sido por tiempo indeterminado. Cualquiera de las partes puede poner fin al contrato de duración indeterminada; para ello debe dar preaviso con razonable anticipación.
En la misma situación están los arts. 1492 (agencia), 1218 (locación), 1404 (cuenta corriente bancaria), 1266 (contrato de obra), 1541 (comodato), 1539 (comodato), entre otros.
En síntesis: es evidente que, aunque reduzcamos el concepto de rescisión unilateral a su mínima expresión, a sus notas más elementales, el legislador también se refiere a él utilizando muchos otros términos y expresiones. Primer factor de imprecisión terminológica. Hay, además, un segundo, opuesto al anterior: en más de un caso, el legislador utiliza el término “rescisión” para hacer referencia a otros modos extintivos de los contratos, como veremos a continuación. Por ejemplo, el artículo 10 bis de la Ley 24240 se refiere a la rescisión. Sin embargo, basta con leer su título —“Incumplimiento de la obligación”— para advertir que no es así. Dice lo siguiente:
El incumplimiento de la oferta o del contrato por el proveedor, salvo caso fortuito o fuerza mayor, faculta al consumidor, a su libre elección a: […] c) Rescindir el contrato con derecho a la restitución de lo pagado, sin perjuicio de los efectos producidos, considerando la integridad del contrato.
En el artículo que sigue se regula el modo en que se ejercita el supuesto derecho rescisorio. Es evidente que no se trata de una rescisión, sino de una resolución por incumplimiento.
No faltan leyes que utilizan la expresión en dos sentidos: el “verdadero”, para hacer referencia al modo extintivo objeto de este capítulo, y el “erróneo”, para aludir a la resolución por incumplimiento. Por ejemplo, en el artículo 9.° de la Ley 26682 —Ley de Marco Regulatorio de Medicina Prepaga—, bajo el título “Rescisión”, se establece que
[l]os usuarios pueden rescindir en cualquier momento el contrato celebrado, sin limitación y sin penalidad alguna […] Los sujetos comprendidos en el artículo 1º de la presente ley [esto es, los titulares de las empresas de medicina prepaga] sólo pueden rescindir el contrato con el usuario cuando incurra, como mínimo, en la falta de pago de tres (3) cuotas consecutivas o cuando el usuario haya falseado.
En la primera parte se alude a la rescisión sin causa, reconociéndole el derecho rescisorio al usuario, mientras que en la segunda, aunque con el mismo término, se regula el derecho de la empresa de medicina prepaga a resolver el contrato ante el incumplimiento del usuario.
En suma, nos encontramos ante una terminología más bien anárquica. Ya sea para aludir al modo extintivo, al derecho de extinción o a su ejercicio, se utilizan términos y expresiones tales como “recisión unilateral”, “rescisión”, “rescisión contractual”, “rescisión unilateral incausada”, “revocación”, “facultad de arrepentirse”, “resolución”, “renuncia”, “desistir”, “ponerle fin al contrato”, “dar por concluido el contrato”, “decisión unilateral”, “extinguir el contrato”, “extinguir por voluntad unilateral”, “reclamar la restitución de la cosa” y “exigir la restitución de la cosa”. A esto se agrega que el término “rescisión” se utiliza promiscuamente, no solo para aludir a este modo extintivo, sino también al distracto y a la resolución por incumplimiento.
-
Rescisión unilateral y revocación
A veces, el legislador denomina “revocación” a la extinción unilateral de un contrato. ¿Es otra forma de llamar a la rescisión unilateral? En ciertos casos, efectivamente, es así. Por ejemplo:
— En el capítulo 13 del título II del libro tercero del Cód. Civ. y Com. —titulado “Extinción, modificación y adecuación del contrato”—, utiliza el término “recisión unilateral” para referirse a este modo extintivo en los arts. 1077, 1078, 1079 y 1080. Sin embargo, en esas mismas normas también se alude a la “revocación” para hacer referencia al mismo modo de extinción del contrato.
— En otras normas, se habla, lisa y llanamente, de “revocación”, sin hacer referencia a la rescisión, aunque es evidente que se alude al mismo modo extintivo (Aparicio). Es el caso de las reglas del mandato —arts. 1329 a 1331—. El mismo criterio se aplica en el artículo 34 de la Ley 24240 y en los arts. 1110 a 1116 del Cód. Civ. y Com., que regulan el derecho del consumidor a “revocar la aceptación” respecto de ciertos contratos. También en el art. 1697 del Cód. Civ. y Com., que prevé la posibilidad de introducir un pacto rescisorio en el contrato de fideicomiso. En la mayoría de los casos, se trata de una verdadera rescisión unilateral.
No faltan casos en los que el término se utiliza en más de un sentido, como ocurre en el régimen de donación:
— Cuando se alude a la revocación por incumplimiento del cargo, se hace referencia, más bien, a una suerte de resolución por incumplimiento, aunque adaptada a las peculiaridades del contrato al que se aplica y de la causa en virtud de la cual se ejerce (arts. 1569, 1570 y 1572, Cód. Civ. y Com.). (Su encuadre, de todos modos, es dudoso).
— Sí se alude a la rescisión unilateral, en cambio, en el caso de la revocación por ingratitud del donatario (arts. 1569, 1571 y 1572), supernacencia de hijos del donante (art. 1569), frustración de los esponsales (art. 401) y nulidad del matrimonio (art. 429, inc. b). Se trata, queda claro, de supuestos de rescisión causada.
Es decir que, aunque solo sea tomando como referencia su uso referido a la extinción unilateral de los contratos, el término “revocación” es polisémico. Sin embargo, esto es apenas el comienzo. Basta una consulta muy superficial para comprobar que “revocación”, “revocable” y “revocar” son términos que cobijan significados de lo más diversos. Sin ánimo taxativo, y circunscribiéndome al Código Civil y Comercial, destaco algunos:
— En el artículo 55 se establece que el consentimiento para la disposición de los derechos personalísimos es libremente revocable.
— En el artículo 56 se dispone otro tanto respecto de los actos de disposición del propio cuerpo.
— El artículo 58 contiene una norma análoga con relación al consentimiento prestado para la investigación médica en seres humanos.
— En el artículo 60 se declaran libremente revocables las directivas médicas anticipadas.
— El artículo 164 regula la revocación de la autorización estatal otorgada a una persona jurídica privada.
— El artículo 197 regula lo relativo a la revocación de las promesas de donación hechas por los fundadores de una fundación.
— El artículo 380 regula las causas de extinción del poder, y entre ellas incluye a la revocación. Se refiere, además, al poder irrevocable.
— En el artículo 453 se alude a la revocación de la oferta de donación hecha por un tercero a uno de los novios.
— El artículo 459 prescribe que la facultad de revocar el poder otorgado entre cónyuges no puede ser limitada.
— En el artículo 547 se alude a la revocación de una sentencia que decreta la prestación de alimentos.
— En el artículo 561 —referido a la filiación por técnicas de reproducción humana asistida— se declara que el consentimiento prestado a estos efectos es libremente revocable.
— En el artículo 629 se enumeran las causas de revocación de la adopción simple.
— En el artículo 780 —referido a las obligaciones alternativas— se establece que la elección de la prestación es irrevocable a partir de determinadas circunstancias.
— En el artículo 1027 se regula la revocación de la estipulación a favor de un tercero.
— Los arts. 1077 a 1080 contienen el régimen general de la revocación de los contratos.
— A partir del artículo 1110 se regula el derecho de revocación en el marco de las relaciones de consumo.
— En el artículo 1404 se incluye a la revocación de la autorización para funcionar como una de las causas de cierre de la cuenta corriente bancaria.
— El artículo 1465 regula la revocación de la designación del representante de la unión transitoria.
— En el artículo 1697 se incluye a la revocación del fiduciante como una de las causas de extinción del fideicomiso.
— El artículo 1814 trata sobre la irrevocabilidad de las garantías unilaterales y sus excepciones.
— A partir del artículo 1965 se establece el régimen del dominio revocable.
— En el artículo 2421 se declara que la partición hecha por testamento es revocable y se regulan sus efectos.
— En el artículo 2511 se declara que el testamento es revocable y que este derecho es irrenunciable.
La lista, insisto, no es completa, pero es una muestra más que elocuente de la pluralidad de significados de los términos que estamos analizando. Y esto ocurre no solo en el lenguaje técnico jurídico, sino también en los usos generales del lenguaje. De todos modos, la idea no es que nos detengamos en un estudio lingüístico, sino conocer mejor en qué consiste la rescisión unilateral de los contratos. A este efecto, de la lista precedente extraigo tres categorías de casos:
1) Tenemos, en primer lugar, aquellos en los que es evidente que no se alude a la revocación como modo de extinción de un contrato. Es lo que ocurre, por ejemplo, en estos supuestos:
— Cuando se hace referencia a un acto estatal o de la autoridad que deja sin efecto un acto propio. Por ejemplo, en el artículo 164 —que regula la revocación de la autorización estatal otorgada a una persona jurídica privada— o en el 1404 —que hace referencia a la revocación de la autorización para funcionar de los bancos—.
— Cuando lo que se revoca es un acto jurídico unilateral. Es lo que sucede, por ejemplo, en los arts. 380 —referido a la revocación del poder y al poder irrevocable—, 1805 —que trata sobre la revocación de la promesa pública de recompensa— y 2511 —que declara que el testamento es revocable—.
Esta primera categoría no presenta ningún interés para nuestro estudio, dado que es evidente que con el término “revocación” no se está aludiendo a la rescisión unilateral, ni siquiera apelando a otro nombre.
2) En segundo lugar, están aquellos casos en los que es evidente que con el término “revocación” se está aludiendo al modo extintivo que es nuestro objeto de estudio: la rescisión unilateral de los contratos. Es lo que ocurre, por ejemplo, en los artículos que regulan la revocación en general (arts. 1077 a 1080), la revocación del mandato (como es el caso de los arts. 1329 a 1331), la revocación de la aceptación del consumidor en los contratos domiciliarios y a distancia (arts. 34, Ley 24240, y 1110 a 1116, Cód. Civ. y Com.), y el pacto rescisorio en el contrato de fideicomiso (art. 1697 del Cód. Civ. y Com.).
Esta segunda categoría nos obliga a reconocer que el legislador, por la razón que sea, en ciertos casos ha utilizado más de un término o expresión —“rescisión unilateral”, “revocación”— para aludir a un mismo fenómeno. Queda claro, además, que no se trata de un descuido, sino de algo deliberado. Ahora bien, ¿hay alguna diferencia entre el significado de la palabra “revocación” en los casos de esta segunda categoría y el de la expresión “rescisión unilateral”? ¿Se trata, acaso, de un subtipo de rescisión? Entiendo que no: no advierto ninguna nota específica y exclusiva que sea común a todos los casos de revocación y que permita identificarla como una especie del género rescisión unilateral. Todo indica que la elección del nombre responde, más bien, al afán de continuar la tradición terminológica que hay en la materia.
3) En tercer lugar, están aquellos casos en los que no resulta tan claro identificar la naturaleza jurídica del fenómeno al que se denomina “revocación”. Es lo que ocurre, por ejemplo, con la revocación de la donación por incumplimiento del cargo, que tiendo a identificar más bien como un tipo de resolución por incumplimiento adaptada a la naturaleza de este contrato; en cualquier caso, es un tema cuyo análisis excede el objeto de esta obra.